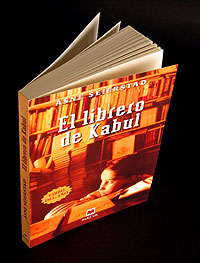|
||
| M A G A Z I N E |
| 215 | Domingo 9 de noviembre de 2003 | ||
| OTROS ARTICULOS EN ESTE NÚMERO |
|
La vida íntima de una familia afgana
Äsne Seierstad ha sido la primera occidental en contar cómo vive una familia en Kabul, Afganistán. Esta periodista noruega convivió con el librero Khan y los suyos durante cuatro meses en 2002, tras la caída del régimen talibán. Decidió escribir lo que vio: mujeres discriminadas, menores explotados, castigos físicos... Sultán Khan (su nombre real es Mohamed Shah Rais) ha demandado a la escritora por difamación, iniciando una cruzada para intentar impedir la publicación de su obra, “El librero de Kabul”, en cualquier lugar del mundo. En Europa ya se han vendido 800.000 ejemplares. Seierstad narra que los Khan no son una familia típica: no pasan hambre, tienen dinero, estudios... Ésta es la historia que cuenta el libro, que se publica ahora en nuestro país.
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
BARBARA BEGIN. FOTOGRAFÍAS DE ÄSNE SEIERSTAD
Kabul, primavera de 2002. Todos los días, la misma escena. Está amaneciendo y no quiere levantarse. Se acurruca de nuevo en la estera sobre la que duerme. Con el alba llega la verdad: no sueña pesadillas, él vive en una. Se agarra a los cojines que le sirven de almohada para prolongar la ilusión de que su vida es otra. Pero siempre hay alguien que le roba el sueño: su tía Leila o su madre. Ellas le obligan a levantarse, porque él, Aimal, tiene obligaciones que cumplir. Por eso la pesadilla comienza con las primeras luces del día. Se lava esa cara suya que, de tan pálida, está cárdena. Se viste y desayuna. A las ocho de la mañana abre la tienda que su padre tiene en el vestíbulo de un hotel de Kabul. Pequeña. Triste. Oscura. Como él. Allí vende chocolates, galletas, chicles, refrescos...
Por delante le quedan 12 horas de mal sueño: su jornada de trabajo. Luego, sobre las ocho de la tarde, vendrán a buscarle. Ya en la casa (situada en un edificio antiguo, al borde del río de Kabul), cenará y se irá a dormir para escapar de la pesadilla y de sus responsabilidades laborales. Así, día tras día.
Sólo que Aimal tiene ?2 años, es el más pequeño de los hijos varones de Sultán Khan. Él es el niño triste de la habitación triste. Porque así le llaman los empleados del hotel; porque ése es el nombre que Aimal le ha dado a la tienda en la que pierde su infancia; porque así es como se siente cuando, cada mañana, atraviesa la puerta. Tristeza que se manifiesta con punzadas en el estómago y el corazón. Y bochorno por no ir al colegio, como si fuera un golfillo más de Kabul. Vergüenza ajena porque su padre es Sultán Khan, un librero rico, un apasionado de las palabras y de las historias. También, un hombre que sólo se fía de los hijos para controlar sus tiendas. Pero si Aimal es incansable –siempre le está pidiendo que le deje volver al colegio–, Sultán lo es más: “Tu serás un hombre de negocios, y eso se aprende mejor en la tienda”, le repite una y otra vez.
El niño triste no encuentra la manera de escapar de la habitación triste. Quiere ir a la escuela como su primo Fazil. “Él, que es huérfano de padre, va al colegio, mientras que yo, que tengo un padre que ha leído todos los libros del mundo, tengo que trabajar ?2 horas cada día. Estos son los años en los que yo debería estar jugando al fútbol, debería tener amigos y estar por ahí como ellos”, se queja a su hermano mayor, Mansur. Su tristeza ahora es amargura porque no vislumbra salidas. Llega un alba más y, de nuevo, Aimal se acurruca en la estera pensando: ¿y si hoy no me levanto? Pero lo hace, su tía Leila le llama y todo vuelve a empezar. El niño triste regresa cada día a la habitación triste mientras sueña con ese día en el que pueda librarse de ella. Deseos. Como los de Leila, que anhela desprenderse del olor a polvo que la invade desde que amanece, de la escobilla de paja con la que barre las habitaciones de la casa, situada en una planta baja.
Da igual, el polvo siempre vuelve, porque la vida se hace en este suelo de cemento, tapado con grandes alfombras. Comen, charlan y duermen en él, sobre un hule, esteras y colchones extrafinos. “¡Ay! Si tuviera una casa donde bastara con barrer una vez al día, que quedara limpia después y no tuviera que volver a hacerlo hasta el día siguiente”. Es la hermana pequeña de Sultán, una muchacha de manos de vieja, por tanto trabajo. De piel entre amarilla y gris porque nunca ve el sol; éste nunca entra en la casa, nunca atraviesa la rejilla de su burka, que se puso al llegarle la pubertad. La vivienda tiene cuatro habitaciones: en una duermen Sultán, su segunda esposa Sonya y la hija que ha tenido con ésta. En otra, Yunus y Mansur, hermano e hijo de Sultán, respectivamente. En la tercera, siete personas más, el resto de los Khan. Y la última se utiliza como almacén de libros, postales y ropa, ya que los cuartos carecen de armarios. En la cocina hay un fregadero, un fogón de gas y un hornillo en el suelo. Las paredes están agrietadas y las puertas no cierran, recuerdo de los conflictos armados que ha sufrido la ciudad; así que unas sábanas colgadas separan algunas habitaciones de otras.
Cuando Leila se levanta todos duermen. Es de noche y a esas horas nunca hay electricidad, aunque ella está tan acostumbrada a esta oscuridad, como un ciego lo está a la suya. Enciende el horno de leña para calentar el baño, hierve el agua, cocina, prepara el desayuno... Y llena, casi constantemente, garrafas y jarras de agua porque nunca se sabe cuándo la cortarán. Queda poco tiempo y debe darse prisa con las faenas. A las seis y media, cuando los hombres se levantan, todo tiene que estar preparado. Si no es así, contra ella caen quejas, reproches, malas palabras, enfados y, sobre todo, las culpas... “¡Leila, el agua se está enfriando!”. “¡No hay suficiente agua caliente!”. “¿Dónde está mi ropa?”. “¿Dónde están mis calcetines?”. “¡Tráeme el desayuno!”. “¡Límpiame los zapatos!”. “¿Por qué te has levantado tan tarde?”, le gritan los hombres de la casa, mientras ella siente que cada vez la respetan menos.
“No es mi casa”. Leila obedece sin decir nada, pero no por falta de ganas. Sabe cuál será la respuesta si se atreve a protestar: “Cállate mujer”, le dice su sobrino Mansur, sólo tres años menor que ella, mientras la golpea en el estómago o en la espalda. “No estás en tu casa, ésta es mi casa”. Y así lo siente ella: que no es su casa, que no es su familia, que es la criada de una casa habitada por ?2 personas. Tanto educarla para servir, que se ha convertido en eso, una sirvienta. Durante las comidas, se sienta en un rincón, pendiente de lo que necesitan los demás. Cuando todos se han servido, pone en su plato lo que queda. Muchas veces, sólo hay carne para su hermano y sus sobrinos; alguna vez para su madre, Bibi Gul. Para el resto de las mujeres, arroz y habas hervidas. “Vosotras no os habéis ganado ningún derecho. Vivís de mi dinero”, suele decir Sultán, el jefe de la familia, cargo que ostenta desde la muerte de su padre.
Para fugarse de casa sin marcharse, imagina cómo sería su vida si la hubieran dado a ella en adopción y no a su hermano. “Mis nuevos padres me hubieran matriculado, desde un principio, en cursos de informática y de inglés. Ya estaría en la universidad, tendría ropas bonitas y no viviría como una esclava”. Aunque ella quiere a su madre, Bibi Gul. Pero es que los papeles parecen invertidos: la hija cuida de la progenitora, como si fuera su bebé de 70 años. Un bebé un poco egoísta. “Ningún hombre tendrá a Leila antes de mi muerte”, dice Bibi Gul a todo aquél que le pide su mano.
De momento, Leila no puede huir a través del matrimonio, son los padres quienes eligen con quién debe casarse una hija. En su caso, serán su madre y su hermano Sultán. “Me volveré loca, no aguanto más aquí, no pertenezco a esta casa”. Leila busca y busca. Sin marido de por medio, ha encontrado una salida: ser profesora de inglés. Conoce el idioma, lo aprendió cuando la familia Khan se refugió en Pakistán durante la guerra civil (a principio de los 90). Pero tendrá que buscar trabajo a escondidas, no vaya a ser que Sultán se lo impida. Quien no le obedece suele ser castigado, verbal o físicamente, según la gravedad del hecho. Quizá coja el autobús –tendrá que sentarse en las últimas tres filas, las reservadas para las mujeres– y vaya a buscar su salvación.
Pero la puerta de huida parece cerrarse de golpe. Una mujer joven siempre tiene que ir acompañada, no vaya a verse con algún hombre que la incite a pecar. ¿Quién la acompañará? , y eso que Leila no sabe qué es estar sola. Ni siquiera duerme sola. Todas las noches de su vida las ha pasado al lado de su madre. Aunque no lo echa de menos, no puede añorar algo que nunca ha tenido. Ella sólo ansía trabajar un poco menos en la casa, por eso quiere ser profesora. Ojalá Sultán la deje. Una voz la arranca de ese futuro que planea y la devuelve a un presente que odia. No hay escapatoria. Es su madre, Bibi Gul, la persona que, después de Sultán, tiene más poder.
Moralidad. A los ?? años, la madre de Leila fue dada en matrimonio a un hombre 20 años mayor. Cuando nació su primer retoño, una niña, tenía 14 años. Los dos siguientes murieron, igual que la cuarta parte de los niños afganos que fallece antes de cumplir cinco años. Pero después nació Sultán. Con él, la posición de Bibi dentro de su familia política cambió, si el valor de una novia está en su himen, el de una esposa, en el número de hijos que tenga. Trece ha tenido Bibi. Nueve viven, dos han muerto, aunque ella no sabe de qué; uno desapareció durante la ocupación soviética de Afganistán (1979-1989) y otro fue adoptado por un familiar que no tenía descendencia. Aunque Yunus es su preferido, Sultán es el hijo. A los 15 años su hermana mayor, Feroza, fue dada en matrimonio a un hombre de 40 años. Un buen partido. Ellos eran pobres y él rico. Gran parte de la dote que pagó el novio, sirvió para pagar los estudios de Sultán.
Bibi Gul está obsesionada con la comida, quizá por el hambre que pasó en su infancia y la pobreza que vivió durante los primeros años de su matrimonio, quizá porque no tiene otra distracción, en la casa no hay ni televisor ni radio. Come sin cesar, a escondidas, eludiendo la vigilancia de su hija Leila, quien cuida de que no se muera comiendo.
Pero la gran vigía de la casa es Bibi Gul. Vela por la moralidad de sus hijas: que sean obedientes y educadas; que no salgan solas; que lleven la burka, aunque desde la marcha de los talibán algunas se la han quitado; que no se encuentren con hombres que no sean de la familia... Da consejos y concerta matrimonios. Los últimos, los de sus hijas Shakila y Bulbula. Según la tradición afgana, una de las mujeres de la familia del novio tiene que presentar la oferta a los padres de la joven y examinarla para comprobar que se trata de una buena candidata. Cuanto más viejo sea el pretendiente, más alto será el precio. Éste se establece según la edad, la belleza y las aptitudes de la chica y la situación de su familia. Dar a una hija fácilmente significa que ésta tiene poco valor y que la familia está deseando quitársela de encima.
Matrimonios. No es el caso de Bibi Gul, pero el precio por Shakila (100 dólares) no ha sido alto; menos aún el de Bulbula (que ha resultado gratis). Ambas pasan de la treintena. Ninguna de las dos ha participado en su destino. Sólo observan y esperan. Las negociaciones las han llevado Sultán y Bibi Gul. Él no está del todo satisfecho, porque 15 años antes sus hermanas habrían podido tener maridos jóvenes y ricos. “Habéis sido demasiado exigentes”, les dice. Pero la madre sí está contenta. No han alcanzado un alto precio, pero serán dos buenas bodas. Más en el caso de Bulbula. Su prometido es un viudo sin descendencia. Mejor, piensa la madre, su hija no podría ocuparse de una familia numerosa. Cuando era pequeña enfermó –su progenitora cree que de tristeza cuando supo que su padre estaba en la cárcel–, y desde entonces tiene problemas de movilidad, una mano paralizada y cojea. No fue a la escuela porque los padres creían que también le había afectado a la cabeza. Lo cierto es que nadie en la casa sabe de qué hablar con esta mujer que suele vagar por las habitaciones, siempre pegada a la sombra de su madre.
Shakila es distinta. Guapa, extrovertida, alegre y culta. Antes de la llegada de los talibán a Kabul (1996) había sido profesora de matemáticas y de biología. Cuando las madres de los pretendientes acudían a casa de los Khan, Bibi Gul nunca preguntaba, contrariamente a la costumbre, si eran ricos, sino: “¿Permitirán ustedes que ella siga trabajando?”. La respuesta siempre era negativa, así que Shakila seguía soltera. Pero ya ha entrado en la treintena y si quiere tener hijos propios tendrá que darse prisa. Su prometido es un viudo de 50 años con ?0 hijos. La tradición exige que la novia no tenga ningún intercambio, ni siquiera visual, con el novio. Además, debe aparentar frialdad y rechazarle hasta el día de la boda como muestra de respeto hacia su familia, ésa que abandonará tras el matrimonio. “Es pequeño, y a mí me gustan altos. Es calvo... Y podría ser un poco más joven”, dice Shakila, quien continúa con una retahíla de ¿y si...? “¿Y si acaba siendo un tirano? ¿Y si no es bueno conmigo? ¿Y si no me deja salir? ¿Y si no me deja veros? ¿Y si me pega?”, trasmite sus temores a sus hermanas hasta que Bibi Gul las hace callar.
No hay vuelta atrás. La boda se celebra en la fecha prevista. Durante la misma, la novia no puede demostrar su tristeza por dejar a su familia para no ofender a su suegra, ni alegría para no agraviar a su madre. Tras la comida se negocian los últimos detalles: el novio tiene que garantizar una cantidad de dinero por si se divorcia sin ninguna razón legítima y prometer que la mantendrá con ropa, comida y vivienda. Por primera vez en su vida, Shakila tendrá su propia habitación y dormirá en una cama.
La palabra es ley. Al día siguente, la tía del ya esposo lleva a la madre de la novia un paño manchado de sangre. La prueba de su virginidad. Si no hubiera sido así, Shakila hubiera sido devuelta a la familia. Bibi Gul llora ahora de felicidad. Mientras, Bulbula, pegada a su madre, mira al vacío y luego vaga por la casa. Su turno no ha llegado, su prometido tardará años en reunir el dinero necesario para celebrar la boda, ya que es la familia del pretendiente quien debe pagar la fiesta, la ropa y las joyas... No parece importarle el retraso.
Si ella llegara a casarse, Farid –otro de sus hermanos– no podría acudir a la boda, como tampoco lo ha hecho a la de Shakila. Sultán, el mayor de los Khan, ya no le considera de su sangre, así que impide a los demás que le vean, que le rocen. Ni siquiera está permitido que mencionen su nombre. Sin embargo, y a pesar de que la palabra de Sultán es ley, le frecuentan. Siempre a escondidas, porque aunque no recuerdan qué pasó entre ellos, sí saben quién manda.
Sultán ha demostrado muchas veces su poder. Como cuando decidió que había llegado la hora de que un hombre de su posición tomara una segunda esposa: Sonya, de ?6 años, pobre y con lazos comunes; los Khan no acostumbran a casarse con personas ajenas a su clan. Ningún familiar le apoyó, pero tampoco se atrevieron a llevarle la contraria. Fue él mismo quien –en contra de la tradición– hizo su petición a los padres de la novia, porque las mujeres de la familia se negaron a ser intermediarias. “Basta con la esposa que tienes”, le dijo su madre. “Queremos mucho a Sharifa, tu primera mujer”, respondieron sus hermanas. Y Sharifa, cincuenta y pico de años, estaba en babia. Le había dado tres hijos y una hija a su marido, pero se estaba haciendo vieja. “¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¡Qué deshonra! ¿En qué te he faltado? ¿Qué tiene ella que no tenga yo?”, se quejó Sharifa al enterarse. No entendía nada, ella, una profesora de persa, había sido desplazada por una analfabeta, como las tres cuartas partes de la población. Durante 20 días seguidos lloró su sustitución. Sultán consiguió a Sonya, y Sharifa tuvo que tragarse su orgullo.
Porque él rige sus vidas. Es el dueño del dinero. Cada noche regresa de sus tiendas cargado de afgani, la moneda local, que guarda en su armario. Como los plátanos, las mandarinas, las manzanas, las bolsas repletas de alimentos caros. Sólo Sonya y él tienen la llave.
El poder de los libros. Él dice cuándo alguien debe ser bienvenido o expulsado de la casa. Así decidió el destino de Fazil, el hijo de su hermana Mariam. Ésta aceptó que Sultán se hiciera cargo, durante un año, del niño porque ella no podía alimentar a sus retoños. El niño, de 11 años, recibía cama y comida a cambio de su trabajo en la librería: 12 horas al día. Pero un buen día su tío le espetó: “Estoy harto de ti. Vuelve a tu casa. No vengas más a la tienda”. Se había cansado de él.
Nadie se atreve a contradecir a este hombre que se ha hecho a sí mismo. Sus padres, pobres y analfabetos, se esforzaron para pagar su educación. Y resultó ser un chico vivo. Por la mañana, a la escuela; por la tarde, horneando ladrillos para ayudar a la economía familiar. Después encontró trabajo en una tienda y dijo en casa que cobraba menos para comprarse libros con el resto del dinero. Y así empezó su amor por las letras impresas. Estudió ingeniería, pero en los años 70 lo dejó todo para montar una librería. Fue encarcelado, primero por el régimen comunista y luego por los talibán, acusado de vender libros prohibidos. “Los comunistas me quemaron los libros, los muyahidin saquearon la librería y, finalmente, los talibán volvieron a quemarlos”. Pero los libros siguieron siendo su razón de ser. Se considera el mayor coleccionista del mundo de libros sobre Afganistán; entre 8.000 y 9.000 ejemplares. Una pasión por la cultura, el saber, que, a veces, no encaja con los hechos: ¿por qué sacó a los hijos de la escuela para ponerlos a trabajar en sus tiendas?
| © Mundinteractivos, S.A. Política de privacidad |